La taza lleva veinte minutos en la mesa. El café ya no humea. Aun así, el gesto de llevarla a la boca podría devolver un pequeño chispazo. Eso basta para definir un campo entero. Felicidad no es un estado: es margen para que la alegría ocurra. Que pueda venir sin quedar clausurada por el dolor o la desesperación.
En las encuestas suele salir que ocho de cada diez dicen ser felices. Nadie cree que ocho de cada diez vivan colmados. La plenitud no existe más allá del instante. Lo que sí existe es esa franja donde la alegría puede aparecer sin pedir permiso. No siempre llega. No se firma ningún contrato. Pero es posible. Esa posibilidad es el bien más infravalorado de nuestra época escénica y ansiosa.
El malestar se reconoce sin teoría. Cuando la alegría resulta impensable durante días seguidos, lo sabes. No hace falta leer a nadie. Excepción: hay cuadros clínicos (depresión mayor, dolor crónico) donde el margen se estrecha sin que la voluntad baste. Por eso conviene empezar por el revés. Llamo malaventura a todo tramo en que la alegría parece imposible. Llamo felicidad a vivir con margen para que la alegría ocurra. El diccionario protesta. Da igual. El cuerpo entiende antes que las definiciones.
Hay una trampa brillante que nos educa mal. Confunde la felicidad con la plenitud. Promete continuidad, intensidad fija y un todo sin fugas. Miente. Mejor una tristeza verdadera que una alegría fingida. Ese es el umbral que separa a quien vive de quien interpreta su papel con sonrisa de catálogo.
El amor romántico amplifica la trampa. Primero falta el otro y esa falta enciende. Luego el otro está y la falta baja. La pasión pide incendios constantes y, cuando no los consigue, llama rutina a la paz. Interesa más otra ecuación. Pasión para el comienzo. Amistad para durar. Compasión para sobrevivir a lo que ninguna pareja puede arreglar. Si de verdad quieres que dure, acepta que el centro se mueva del deseo al cuidado y que la celebración no siempre haga ruido.
No puedes hacer feliz a nadie. Puedes estropearle la vida en cinco minutos. Ahí sí somos eficaces. La pareja que funciona no promete paraísos. Asegura lo menor y más serio: no hacernos daño y abrir huecos para que la alegría entre. El resto son fuegos siempre cortos o crueldades envueltas para regalo.
Aquí entra el costo biográfico que nadie elige. Yo guardé durante dieciocho meses la copia del certificado de defunción de mi madre, doblada en cuatro, en el tercer cajón de la cocina. La tocaba con la yema del dedo sin sacarla. Era una aduana silenciosa. Desde entonces perdí el apetito por la plenitud y aprendí a valorar el margen. El día que tiré ese papel a la papelera de metal, con tapa de pedal, la alegría no volvió. Lo que volvió fue su posibilidad. Fue suficiente para no hundirme.
La muerte deja un hueso sobre la mesa. No hay suspense. Vas a morir. Esa noticia, gestionada sin espectáculo, quita toneladas de humo. Quita la necesidad de ganar siempre. Quita la superstición de la plenitud. Quita el teatro de la grandilocuencia. Permite un tipo de ligereza mejor. Permite decir no cuando conviene pagar el precio de un no. Permite ajustar los deseos a lo que se puede sostener sin mentirse.
Mi método se viene abajo cuando la silla vacía repite un nombre que no contesta. El lenguaje ayuda poco y nadie es inmune a la noche. Pero incluso entonces la distinción sigue viva. Hay días donde nada puede florecer. Hay días donde puede. Esa diferencia, mínima en apariencia, cambia la respiración del cuerpo y la contabilidad de la culpa.
Volvamos a la trampa. La industria del bienestar vende plenitud como si fuera un electrodoméstico. Garantía de dos años. Devoluciones fáciles. Luego el aparato no hace lo que prometía y buscamos culpables. La pareja. Los hijos. El jefe. La biografía. El azar. Es más honesto usar otra unidad de medida. ¿Hoy hubo ocasión de alegría sin traicionarte? ¿Hoy hubo condiciones para que ocurriera?. Si la respuesta se acerca al sí, estás en la zona correcta, aunque no haya luces ni ovaciones.
Hay otro equívoco que conviene desactivar. Llamamos esperanza a un crédito que no podremos pagar y después nos indignamos con el mundo. La esperanza es útil cuando abre acción. Es veneno cuando aplaza la vida en espera del milagro. El milagro no llega. Llega la tarde. Llega el cansancio. Llega la cuenta pendiente con la persona que duerme a tu lado. Lo inteligente no es matar la esperanza. Es rebajarla hasta que deje de exigir lo imposible. Rebajada, la esperanza se convierte en proyecto. Se puede trabajar con eso. Ejemplo mínimo: preparar una sopa para quien llega roto del trabajo vale más que prometerle plenitud.
La amistad dentro del vínculo es la gran enemiga del autoengaño. No necesita grandes frases. Con un gesto basta. Poner una mano limpia en la nuca del otro y no hablar. Cambiar una bombilla a la primera. Llevar el coche al taller sin convertirlo en épica. Cuando el cuidado es así de normal, se vuelve extraordinario. El cuerpo aprende que está a salvo. La alegría encuentra pasillo.
El dolor ajeno nos recoloca mejor que cualquier teoría. La compasión no es caridad cursi. Es memoria del propio daño aplicada a otro. A veces solo se puede acompañar por metros contados. Dos paradas de metro. Tres llamadas. Una cena donde nadie pronuncia la palabra superación. No hace falta heroicidad. Hace falta presencia. La alegría regresa desde esos lugares discretos, no desde los discursos.
La educación, si quisieras afinarla, tendría que enseñar la diferencia entre desear y necesitar. Un niño puede querer ser futbolista. Lo estúpido no es quererlo. Lo estúpido es enseñar que su felicidad depende de lograrlo. La felicidad no depende de ese marcador. Depende de algo menos brillante y más robusto. Depende de mantener abierto el margen para la alegría aunque el deseo mayor no se cumpla. El día que lo entiende deja de chantajear al futuro.
Al final la escena se reduce a una economía íntima. Gasto, ingreso, pérdidas que aceptas, deudas que decides no contraer. No se trata de una tabla. Es el pulso cuando te lavas la cara y levantas la vista. Si en ese preciso movimiento la alegría es verosímil, el día está salvado aunque no pase nada reseñable. Si no lo es, toca correr los cerrojos que se puedan y nombrar lo que duela sin mentira.
La taza sigue en la mesa. Muevo la cucharilla. Golpea dos veces el borde. No hay plenitud. Hay margen.
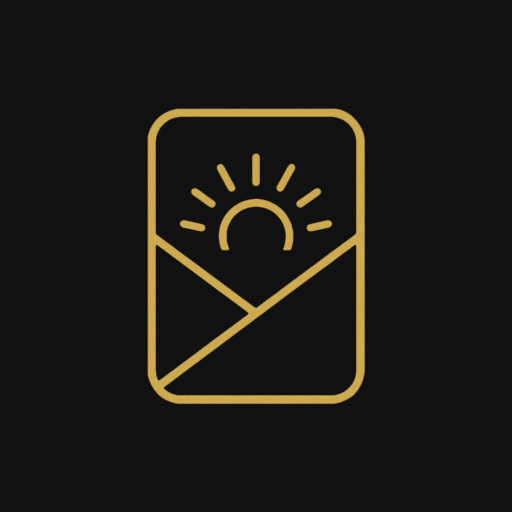




Responder a Laura Cancelar la respuesta