Hubo un tiempo en que las fogatas eran el corazón del conocimiento. Rodeados de llamas, nuestros antepasados se contaban historias, se iniciaban en la tribu, se sanaban con danzas. Hoy, en cambio, nos reunimos en auditorios con luces LED, frente a pantallas de PowerPoint, buscando pertenencia en almuerzos de equipo con hamburguesas veganas y dinámicas de «confianza» diseñadas por consultores. Cambiamos el fuego por la cafetera de cápsulas, la lanza por la presentación de slides, y al chamán por el facilitador de «coaching transformacional».
La industria del «team building» mueve cifras absurdas. Solo en Europa, se gastaron más de 3.000 millones de euros en 2023 en actividades diseñadas para fortalecer equipos: desde catas de vino hasta simulaciones militares. Sin embargo, estudios de Gallup muestran que solo un 23% de los empleados en el mundo se sienten «comprometidos» con su trabajo, y menos del 10% considera que los talleres de integración han tenido un impacto real en su bienestar o desempeño. En otras palabras: más fuegos artificiales, misma oscuridad.
A veces me detengo a observar esas reuniones de integración. Veo los aplausos programados, las risas medidas, el entusiasmo que se nota forzado como sonrisa en fotografía escolar. Alguien rompe una tabla con la mano, otro cae hacia atrás esperando ser atrapado por su equipo. Gritamos juntos mantras corporativos como si fueran conjuros, como si al repetir «¡Sí se puede!» tres veces, el alma del equipo despertara de su letargo.
He trabajado en lugares donde se celebraban desayunos de cumpleaños mientras se negociaban despidos silenciosos en otra sala. Donde los líderes te abrazaban frente a todos en el offsite, y luego te ignoraban sistemáticamente cuando proponías algo que no encajaba con el guión. Donde llorabas en el baño después de una reunión de feedback «constructivo» y al salir te pedían una selfie para el Instagram del equipo.
Y sin embargo, algo se activa. Porque incluso los rituales artificiales tienen poder cuando los cuerpos se entregan. Como en las tribus, el ritmo importa más que la razón. Pero aquí está la trampa: no buscamos pertenecer, buscamos sobrevivir. Y confundimos supervivencia con comunidad.
En las oficinas modernas, los tótems son nuestros logotipos. Las jerarquías se marcan por el color de las tarjetas de acceso y el tamaño de las pantallas. En vez de tatuajes, llevamos frases en inglés mal traducidas impresas en tazas: Dream big. Act fast. Fail forward. El lenguaje se vuelve narcótico, el feedback tortura psicológica disfrazada de crecimiento.
La psicología que lo sostiene es la misma que usan las sectas. Aislar primero, ofrecer pertenencia después. Crear dependencia emocional hacia algo que nunca puede darte lo que realmente necesitas. Las empresas saben que un empleado exhausto es un empleado dócil, y que alguien que busca desesperadamente propósito pagará cualquier precio por la ilusión de tenerlo.
Los peores momentos no son los de sobrecarga. Son los de vacío. Ese instante al final de una jornada de integración, cuando estás solo en tu habitación de hotel, con la camiseta del evento aún húmeda por el sudor del paintball, y te preguntas por qué sigues fingiendo. Por qué aplaudiste. Por qué levantaste la mano. Por qué no dijiste nada cuando viste a esa compañera disociar durante la sesión de «coaching emocional».
He visto a grandes líderes volverse dealers de esperanza mientras sus equipos se desmoronan por dentro. He visto dinámicas diseñadas para fomentar la confianza donde nadie se atrevía a decir lo que realmente pensaba. Porque una cultura basada en el «buen rollo» obligatorio no es cultura, es control. Y una empresa que teme el conflicto no está cohesionada, está drogada.
No nos reunimos ya para cazar bisontes, pero sí para «idear soluciones creativas» en workshops de dos días con post-its de colores. Cada equipo un clan, cada entrega una ofrenda al algoritmo que nadie comprende. Y cuando llega el «happy hour», nos soltamos como prisioneros que han olvidado que están en una cárcel.
A veces me pregunto qué pasaría si apagáramos todas las pantallas y dijéramos la verdad. no sobre el roadmap ni el deadline, sino sobre el miedo a no servir para nada fuera de este teatro. Sobre esa necesidad de reconocimiento que nos hace aplaudir nuestras propias cadenas. Sobre ese cansancio que ya no es físico, sino del alma.
Pero no lo haremos. Porque ya aprendimos que la verdad no se premia, se penaliza. Que la vulnerabilidad auténtica se castiga con «no encajas en la cultura». Que el único ritual real es el silencio.
Quizás, en el fondo, lo único que une a la tribu no es el fuego, sino la herida. Y en muchas oficinas, lo único que realmente arde es la gente.
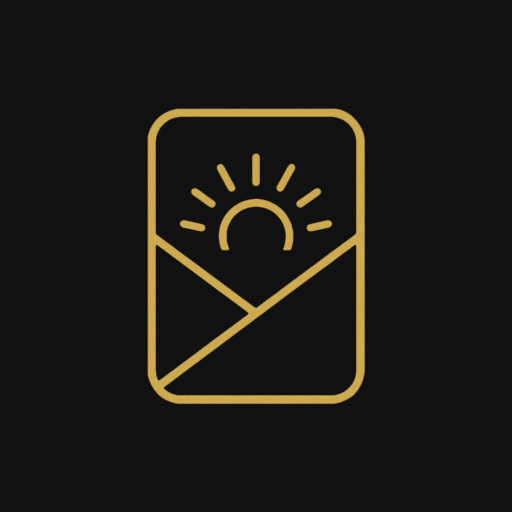




Exprésate. Tu voz importa