La masculinidad que heredamos requiere una revisión profunda.
A veces me pregunto si los hombres de mi generación crecimos más con la idea de ser algo que con la experiencia real de serlo.
No nos enseñaron a habitar el cuerpo, sino a empujarlo. A que no duela. A que no tiemble. A que no dude. Nos hablaron de coraje pero no de ternura. Nos enseñaron a levantar cosas, no a sostenerlas. A no llorar, pero también a no preguntar. A decir lo justo, y a callar lo que no encajaba con la máscara heredada.
Recuerdo a mi padre intentando explicarme qué significaba “ser un hombre”. Su voz era grave pero supe siempre que temblaba por dentro. Decía que los hombres no mostraban debilidad, y sin embargo, nunca lo vi más humano que esa noche que se quebró sin pedir permiso.
Nos hablaban de valentía en términos de lucha, pero nadie mencionaba la otra, la que consiste en quedarse. En estar. En cargar una mochila emocional sin saber cómo se hace, y aún así llevarla.
La masculinidad que conocí de niño era como una armadura que pesaba más que el enemigo. Brillante, pero hueca. Nos premiaban por aguantar, por resistir, por nunca necesitar. Pero nadie nos preguntaba si queríamos ser fuertes, o si simplemente necesitábamos un abrazo.
Ahora tengo un hijo. Y a veces, cuando lo abrazo después de que le ha ido mal en algo, cuando lo dejo llorar y no le digo que se le pasará sino que estoy ahí, simplemente ahí, pienso que tal vez es eso. Tal vez la verdadera fuerza es ese silencio lleno. Esa presencia sin exigencia. Ese “aquí estoy” que no necesita explicar nada.
No quiero enseñarle a ganar. Quiero enseñarle a sostenerse en la pérdida. A amar sin culpa. A perder sin vergüenza. A abrazar sin permiso. A reconocer en sus propios ojos la posibilidad del error, y no por eso dejar de mirarse con ternura.
Porque he aprendido que la masculinidad que se respira hondo y se vive sin miedo no grita, no impone, no presume. Tiene las manos firmes, pero abiertas. El corazón entrenado no para el combate, sino para el cuidado. Y los pies bien puestos en la tierra, aunque haya aprendido a caminar sin mapa.
Conozco hombres que fueron hijos de la guerra, y ahora son padres del tacto. Hombres que fueron criados para ser firmes, y han elegido ser blandos donde hace falta. Que han aprendido a llorar con otros, no sólo por otros. Que han roto la cadena sin romperse ellos. Que se han perdonado por no ser quienes les dijeron que debían ser.
La masculinidad, cuando no tiene que demostrar nada, se convierte en una forma de ternura prolongada. Una fuerza sin ruido. Una pausa entre la violencia y la vergüenza. Un gesto sencillo, como quedarse un poco más cuando todos se han ido.
No quiero definirla, ni siquiera entenderla del todo. Sólo quiero vivirla con la libertad de no tener que corregirla.
Y si mi hijo me pregunta algún día qué significa ser hombre, tal vez le diga esto:
«Ser hombre, hijo, no es un lugar al que llegas. Es una forma de caminar. Con los brazos abiertos. Y sin miedo a volver atrás cuando haga falta.»
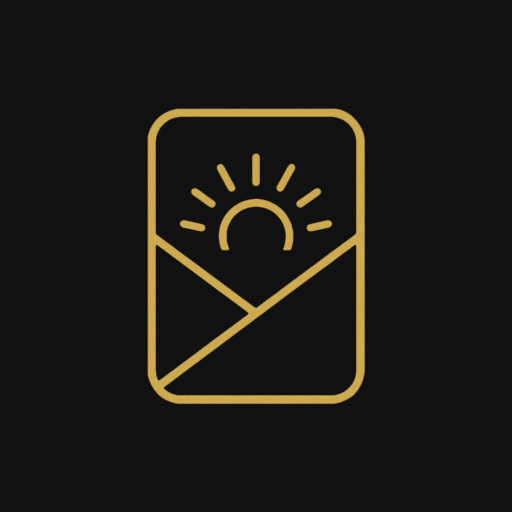




Exprésate. Tu voz importa