Cada uno prisionero de su propia frontera.
Google Maps brilla en mi mobile mientras «Riad» se inclina sobre la pantalla, sus ojos pegados al punto rojo que marca Hanói. «El próximo mes voy contigo, ya verás», murmura con esa convicción frágil que conozco tan bien. Miro su reflejo en la pantalla, donde las calles de Vietnam se mezclan con las arrugas de preocupación que surcan su frente. Sonrío en silencio, guardando para mí el peso de tantas promesas similares que se han desvanecido como notificaciones borradas.
La gente fluye entre las mesas de este bar del centro mientras él elabora planes que nunca se materializarán. Su teléfono vibra … otro mensaje de su esposa preguntando dónde está. Lo mira de reojo y lo voltea, como quien esconde una evidencia. Pide otro cafetito, estirando estos minutos robados a su rutina.
Recuerdo cuando éramos más jóvenes, antes de que las responsabilidades tejieran sus redes invisibles. Riad era el primero en proponer aventuras, el que nos despertaba a las 3 am para ir a ver el amanecer en la playa. Ahora sus sueños tienen forma de hipoteca y facturas escolares. Su esposa, una mujer que conocí en la universidad, en días más amables cuando aún reía con nuestras locuras, ahora parece más bien una aplicación de rastreo: siempre sabe dónde está, a qué velocidad va y si se desvió de la ruta … y ni hablar del WhatsApp.
«Te acuerdas de Sousse?», me pregunta con nostalgia, aunque para él cualquier memoria antes de su matrimonio ya parece de otra vida. Las palabras se le escapan como arena entre los dedos mientras intenta aferrarse a ese pasado donde éramos libres. Claro que recuerdo !
Fue nuestro último viaje juntos, antes de su boda. La medina nos tragó durante días, el aire salado del Mediterráneo mezclándose con el aroma a jazmín. Allí me encontré con mi ex mujer, seis meses después estábamos casados. Ironías del destino… Mientras Riad volvía a casa para su boda arreglada, yo encontraba un amor que se desvanecería tan rápido como llegó. Pero eso ya es otra historia.
Mi libertad tiene un precio que pago gustoso. Noches solitarias en ciudades sin nombre, cumpleaños celebrados con extraños, amores que duran lo que un visado. Pero también tiene sus recompensas, decisiones tomadas sin consultar, negocios cerrados en aeropuertos, vida que fluye sin anclas.
Estas noches en tierras desconocidas, donde los últimos trenes ya se habían ido y las calles vacías parecían susurrar secretos. Sin rumbo ni plan, hasta encontrar un refugio improvisado atendido por un extraño de pocas palabras. Compartiendo charlas con desconocidos, intercambié sonrisas que no necesitaban traducción y escuché historias tejidas en idiomas que no comprendía. Una soledad que no duele, sino que llena. En esos momentos, supe que esta incertidumbre siempre valdría más que la seguridad de una rutina predecible.
Recuerdo una vez a Riad mirando mi pasaporte gastado como si fuera un grimorio antiguo, como si al abrirlo esperara encontrar hechizos secretos o fórmulas para desaparecer de su vida por un rato. Sus dedos rozaban las páginas llenas de sellos mientras me contaba, entre suspiros y risas amargas, sobre el último berrinche de su hijo en el supermercado, las clases de natación que cuestan un riñón, y cómo su suegra, que vive con ellos «temporalmente» desde hace tres años, reorganiza su armario cada semana porque «así no se doblan las camisas».
Me confesó que el otro día se escondió en el garaje durante una hora, fingiendo arreglar una lámpara, solo para tener un momento de paz. «Al menos tus hijos te quieren», le dije. «Sí», respondió con una sonrisa agridulce, «pero a veces extraño cuando mi mayor preocupación era perder el último tren en Bangkok o en Mexico City». Hay amor en su voz cuando habla de su familia, pero también hay algo más. Un eco de caminos no tomados, de trenes nunca abordados.
«La próxima vez», dice guardando su teléfono que no ha dejado de vibrar. «Vietnam, seguro». Asiento, sabiendo que su próximo viaje será al supermercado. Me abraza fuerte antes de irse, como si algo de mi libertad pudiera pegarle.
Vuelvo a mis planes solitarios. Ser un nómada bereber tiene su encanto, pienso, mientras marco otra ruta posible. La soledad es mi compañera más fiel, mi consejera más sabia. Me ha enseñado a ver oportunidades donde otros ven vacío, a convertir cada ciudad en un potencial hogar.
La sociedad tiene sus mantras bien ensayados: «Un hombre sin hijos no está completo», «La soledad es el enemigo», «Ya es hora de sentar cabeza». Los escucho en reuniones familiares, en cafés con viejos amigos, en miradas de extraños que juzgan mi libertad como si fuera una enfermedad que curar. Pero la vida tiene sus propias ironías: mientras ellos sueñan con mis viajes desde sus balcones, A veces, me sorprendo pensando en tener hijos, preguntándome cómo sonarían sus risas infantiles rebotando en las habitaciones de hotel, como si sus voces pudieran llenar ese espacio vacío que siempre me acompaña.
Riad desaparece en su BMW sedan familiar. Yo me quedo un rato más, saboreando este café que sabe a próximas partidas. Proximo mes estaré en otro continente, mientras él lleva a sus hijos al colegio.
El camarero trae la cuenta. Pienso que quizás la verdadera libertad no está en poder ir a cualquier lugar, sino en tener un lugar al que quieras volver. Los niños, esos pequeños dictadores de sonrisas contagiosas, son quizás el único premio que mis alas no me permiten alcanzar. Como dice el viejo refrán Kabyle:
No puedes tener la mantequilla y el dinero de la mantequilla a la vez
Tal vez el horizonte siempre será mi hogar más fiel. Porque mis cadenas, aunque ligeras, siempre apuntan hacia el cielo.
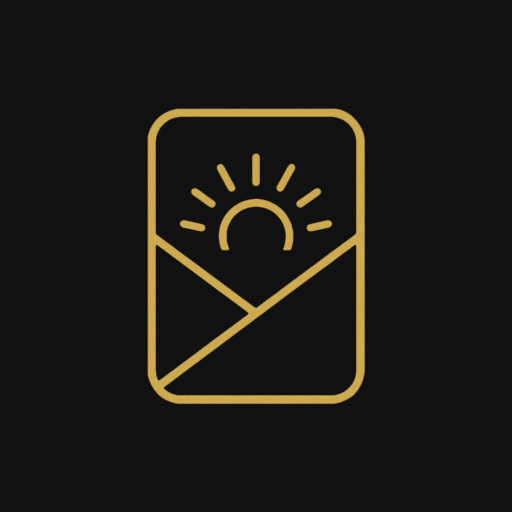




Exprésate. Tu voz importa