El mercado de la vivienda en Alemania está roto. No se hunde, ya está hundido. La demanda sube, la oferta se hunde, y cada año que pasa el agujero es más profundo. Berlín es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando se duerme en los laureles. En 2014 se votó para no tocar Tempelhof. Era cómodo. Había espacio de sobra y los precios no eran un incendio. Ahora los alquileres en Berlín han subido un 42% desde 2022 y vivir en el centro se ha convertido en un lujo para unos pocos.
Las promesas políticas se repiten como un mantra vacío. El último gobierno prometió 400.000 viviendas al año. En 2024 se levantaron 251.900, el peor dato en nueve años. Este año serán aún menos. La mitad del país vive de alquiler y la mitad de esos alquileres están al límite del aguante. El tiempo de reacción de un proyecto ha pasado de 30 a casi 60 meses. En este sector eso significa que lo que no empieces hoy no existe hasta dentro de cinco años, y para entonces el mercado ya te habrá pasado por encima.
El error fue pensar que Alemania ya estaba construida. Durante años se tiraron edificios enteros, se vendieron solares por nada, se relajó todo. Ahora el coste de construcción está disparado, los tipos de interés ahogan, y las normas son un laberinto que paraliza. El freno al alquiler es un parche político que no arregla nada y que el sector detesta porque mata incentivos. Mientras, el flujo hacia las grandes ciudades no para y la presión en el centro es brutal.
Tempelhof es el símbolo del dilema. Espacio enorme en medio de una capital con crisis habitacional. Valor histórico que nadie quiere manchar, pero que está bloqueando miles de viviendas posibles. O se asume el coste político de tocarlo o se seguirá dejando que la ciudad se encarezca hasta expulsar a los que la mantienen viva.
En este mercado no hay premio para los que esperan. Hay ganadores que se mueven antes de que la presión explote y perdedores que se quedan mirando cómo sube el alquiler mientras cierran la puerta por fuera.
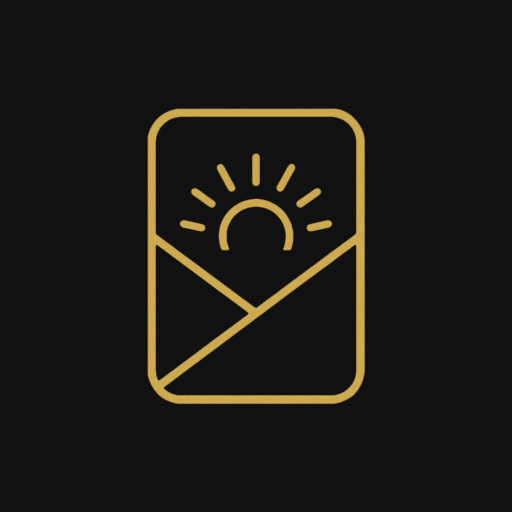
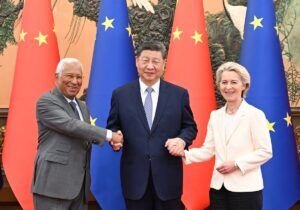


Exprésate. Tu voz importa